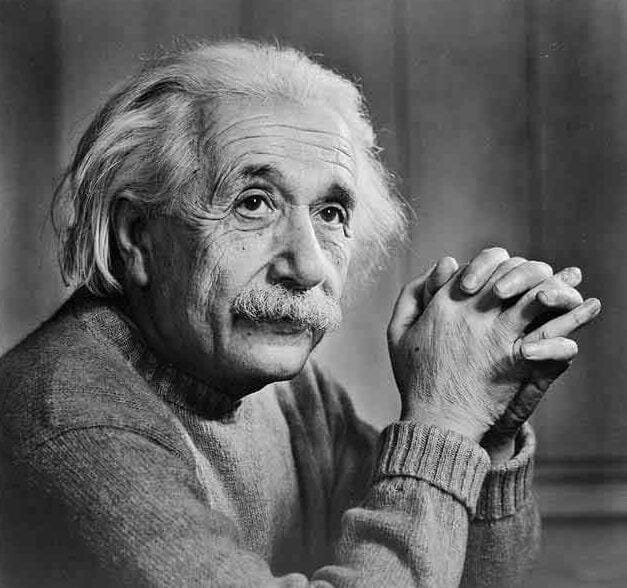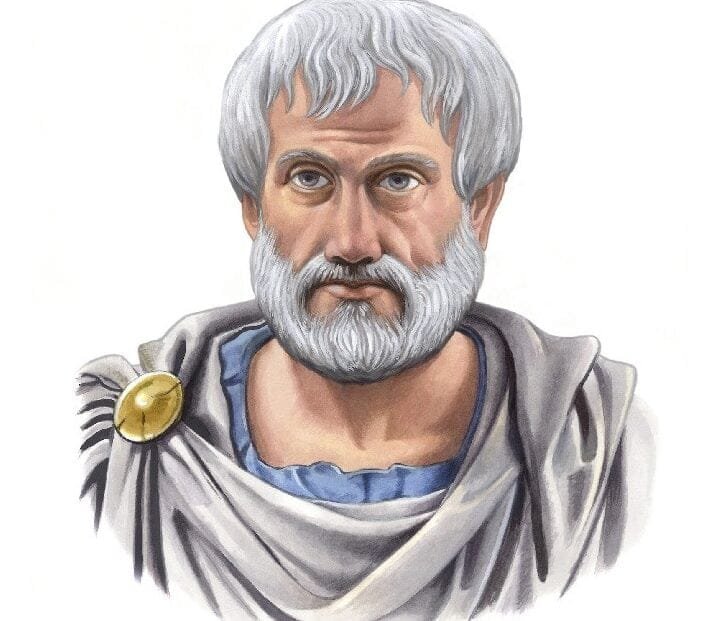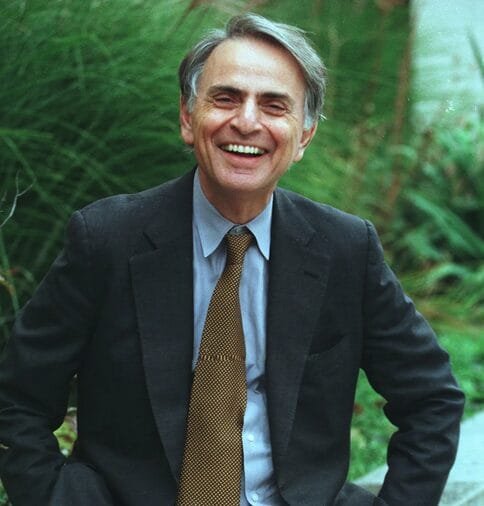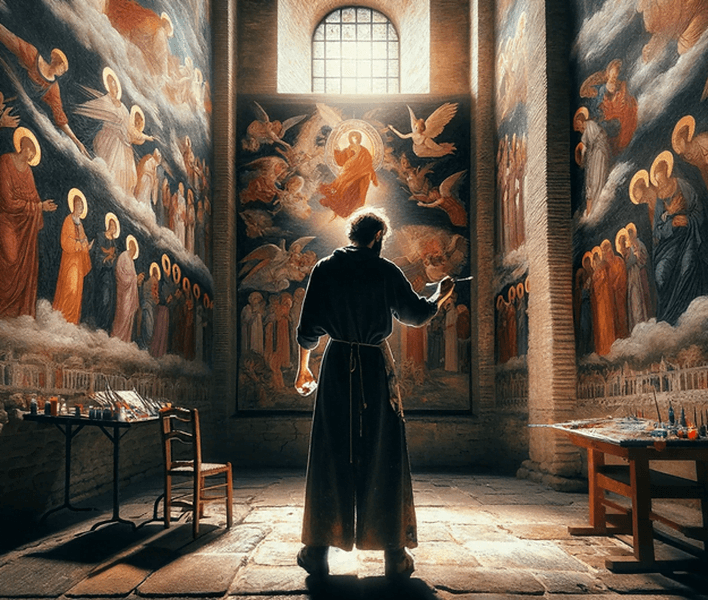José Ortega y Gasset nació el 9 de mayo de 1883 en Madrid, en el seno de una familia acomodada e intelectual. Hijo de José Ortega Munilla, periodista y director del diario El Imparcial, y de Dolores Gasset, sobrina del político Eduardo Gasset y Artime. Este entorno familiar privilegiado le permitió desde muy joven entrar en contacto con el mundo de las letras y el pensamiento crítico, elementos que marcarían profundamente su trayectoria vital e intelectual. La biografía de Ortega y Gasset está marcada por su vasta influencia en la filosofía española, especialmente con su teoría de la «razón vital» y su análisis de la modernidad, el cual sigue siendo estudiado y debatido hoy en día.
Su formación comenzó en el Colegio de Jesuitas de Miraflores del Palo en Málaga, donde recibió una educación clásica y rigurosa. Ya desde estos primeros años escolares, Ortega mostró una inteligencia excepcional y una curiosidad insaciable que lo distinguían entre sus compañeros. En 1898, ingresó en la Universidad de Deusto, pero pronto se trasladó a la Universidad Central de Madrid (actual Universidad Complutense), donde se licenció en Filosofía y Letras en 1902, con apenas 19 años.
Biografía de Ortega y Gasset
Tabla de Contenidos
- Biografía de Ortega y Gasset
- Los Primeros Años y Formación Académica del Filósofo Español
- El Nacimiento del Pensamiento Orteguiano y sus Influencias Filosóficas
- Ortega y Gasset y la Revista de Occidente: Su Legado Editorial
- El Compromiso Político e Intelectual en la Biografía de Ortega y Gasset
- La Teoría de la Razón Vital: Núcleo del Pensamiento Orteguiano
- La Rebelión de las Masas: Análisis Social y Político
- Exilio, Regreso y Últimos Años del Filósofo
- Preguntas Frecuentes sobre la Biografía de Ortega y Gasset
- 1. ¿Cuáles fueron las principales obras de José Ortega y Gasset?
- 2. ¿Qué es el raciovitalismo de Ortega y Gasset?
- 3. ¿Cómo influyó la Guerra Civil española en la vida de Ortega y Gasset?
- 4. ¿Qué relación tuvo Ortega y Gasset con la política española?
- 5. ¿Quiénes fueron los principales discípulos de Ortega y Gasset?
- 6. ¿Qué entendía Ortega por «hombre-masa»?
- El Legado Cultural e Intelectual en la Biografía de Ortega y Gasset
- Conclusión de la biografía de Ortega y Gasset
La brillantez de su expediente académico y su manifiesta vocación filosófica le abrieron las puertas para continuar su formación en el extranjero, algo poco común en la España de principios del siglo XX. Entre 1905 y 1907, Ortega amplió sus estudios en las universidades de Leipzig, Berlín y Marburgo en Alemania, donde entró en contacto directo con el neokantismo y las corrientes filosóficas más influyentes del momento. Fue especialmente significativa su estancia en Marburgo, bajo la tutela de Hermann Cohen y Paul Natorp, figuras clave del neokantismo alemán que ejercerían una profunda influencia en su pensamiento inicial.
Esta etapa formativa en Alemania resultó decisiva para la configuración de su sistema filosófico posterior. Al regresar a España en 1908, Ortega traía consigo no solo un sólido bagaje teórico, sino también la firme convicción de que su país necesitaba una profunda renovación cultural e intelectual para superar el atraso respecto a Europa. «España es el problema y Europa la solución», afirmaría más tarde, condensando así uno de los ejes centrales de su pensamiento.
Los Primeros Años y Formación Académica del Filósofo Español
La infancia y adolescencia de José Ortega y Gasset transcurrieron en un Madrid finisecular, inmerso en la crisis del 98 y los intensos debates sobre la identidad y el futuro de España. Su padre, José Ortega Munilla, no solo era un prestigioso periodista sino también miembro de la Real Academia Española, lo que propició que el joven Ortega creciera en un ambiente donde las tertulias literarias, los debates políticos y las discusiones intelectuales formaban parte de lo cotidiano.
A los 8 años, sus padres lo enviaron interno al Colegio de San Estanislao de Miraflores del Palo, en Málaga, dirigido por jesuitas. Allí recibió una formación humanística clásica, con especial énfasis en latín, griego, retórica y filosofía escolástica. Aunque más tarde Ortega se distanciaría del pensamiento religioso tradicional, él mismo reconocería la importancia de esta primera educación: «Le debo a los jesuitas el rigor lógico y la disciplina mental», comentaría años después.
En 1897, con apenas 14 años, empezó sus estudios universitarios en la Universidad de Deusto, institución también jesuita. Un año después se trasladó a la Universidad Central de Madrid para cursar Filosofía y Letras, donde tuvo como profesores a intelectuales de la talla de Nicolás Salmerón, exPresidente de la Primera República y figura del krausismo español. Durante estos años universitarios, Ortega comenzó a publicar sus primeros artículos en el diario familiar, mostrando ya un estilo brillante y una madurez intelectual sorprendente para su edad.
Su doctorado, culminado en 1904 con la tesis «Los terrores del año mil: crítica de una leyenda», ya evidenciaba su interés por desmitificar ideas arraigadas y su capacidad para el análisis histórico-crítico. Sin embargo, consciente de las limitaciones del ambiente académico español de la época, Ortega sabía que necesitaba ampliar horizontes. Como él mismo expresaría: «Yo sentía una especie de hambre de claridad mental que en España no podía satisfacer».
Su viaje a Alemania en 1905 representó, por tanto, un punto de inflexión crucial. Durante sus estancias en Leipzig, Berlín y especialmente Marburgo, Ortega no solo se sumergió en el estudio del neokantismo, sino que también entró en contacto con la fenomenología de Husserl y la obra temprana de Heidegger. Fue en este período cuando forjó amistades intelectuales duraderas con figuras como Nicolai Hartmann y comenzó a desarrollar una visión propia que, sin renunciar a la rigurosidad alemana, buscaba incorporar elementos vitalistas que superaran el excesivo racionalismo.
A su regreso a España en 1908, Ortega obtuvo por oposición la cátedra de Metafísica de la Universidad Central, convirtiéndose en uno de los profesores más jóvenes de la institución. A partir de ese momento, su actividad docente se convertiría en uno de los pilares de su vida intelectual, complementada con su creciente producción ensayística y su participación en la vida cultural española.
El Nacimiento del Pensamiento Orteguiano y sus Influencias Filosóficas
El sistema filosófico de Ortega y Gasset no surgió de forma repentina, sino que fue gestándose gradualmente a través de un diálogo constante con las principales corrientes de pensamiento europeas y su aplicación crítica a la realidad española. Su famosa frase «Yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella no me salvo yo», acuñada en «Meditaciones del Quijote» (1914), representa el núcleo fundamental de lo que más tarde denominaría «raciovitalismo» o «razón vital».
La evolución de su pensamiento puede dividirse en tres etapas principales. La primera, hasta aproximadamente 1914, estuvo marcada por una fuerte influencia neokantiana. Durante estos años, Ortega asimiló el rigor metodológico y la preocupación epistemológica de sus maestros alemanes, pero comenzó a sentir la necesidad de superar lo que consideraba un excesivo formalismo. Como él mismo escribiría: «Fui al neokantismo como quien se agarra a una tabla en el naufragio, pero pronto advertí que la tabla servía para mantenerse a flote, no para navegar hacia un nuevo continente».
La segunda etapa, entre 1914 y 1923, representa el periodo más creativo y original de su filosofía. Influenciado por la fenomenología de Husserl, pero también por el vitalismo de Nietzsche, Bergson y Dilthey, Ortega desarrolló su concepto de «razón vital». Para él, la razón no es una facultad abstracta separada de la vida, sino una función de la vida misma: «La razón pura tiene que ser sustituida por una razón vital, donde aquella se localice y adquiera movilidad y fuerza de transformación», afirmaba en «El tema de nuestro tiempo» (1923).
Esta posición representaba un intento de superar tanto el racionalismo cartesiano como el vitalismo irracionalista, proponiendo una síntesis donde la razón y la vida no se oponen sino que se complementan necesariamente. La vida humana, según Ortega, no es un dato biológico sino biográfico: es historia, proyecto, quehacer constante. «El hombre no tiene naturaleza, sino historia», escribiría más tarde, subrayando la dimensión temporal y narrativa de la existencia humana.
La tercera etapa, desde 1923 hasta su muerte en 1955, estuvo marcada por un creciente interés sociológico e histórico, que lo llevó a desarrollar conceptos como «generación», «hombre-masa» y «razón histórica». En obras como «La rebelión de las masas» (1930), Ortega analizó críticamente la sociedad moderna, advirtiendo sobre los peligros del hombre-masa, aquel que, sintiéndose idéntico a los demás, no se exige nada especial a sí mismo y se acomoda en lo establecido.
Entre las influencias más significativas en el pensamiento orteguiano, además de las ya mencionadas, cabe destacar a Miguel de Unamuno, con quien mantuvo una relación intelectual compleja, hecha de admiración mutua y desacuerdos profundos; Max Scheler, cuya antropología filosófica dejó huella en la concepción orteguiana del ser humano; y Wilhelm Dilthey, de quien tomó la distinción entre ciencias naturales y ciencias del espíritu, así como la importancia de la comprensión histórica.
La originalidad del pensamiento de Ortega radica precisamente en su capacidad para asimilar críticamente estas diversas influencias y articularlas en un sistema propio, genuinamente español pero de alcance universal, que respondía tanto a las grandes cuestiones filosóficas como a los problemas concretos de su tiempo y circunstancia.
Ortega y Gasset y la Revista de Occidente: Su Legado Editorial
En julio de 1923, José Ortega y Gasset fundó la Revista de Occidente, publicación que se convertiría en uno de los proyectos culturales más importantes de la España del siglo XX y en piedra angular de su legado intelectual. Esta iniciativa representaba mucho más que una simple revista; era la materialización del empeño orteguiano por elevar el nivel cultural español y establecer un puente sólido entre España y Europa.
«España necesita menos política y más cultura», había afirmado Ortega, y la Revista de Occidente surgió precisamente como respuesta a esta necesidad. Desde sus inicios, la publicación se caracterizó por su alta calidad intelectual y su vocación interdisciplinar, abarcando filosofía, literatura, arte, ciencia y pensamiento social. Su lema, «Claridad, sobriedad, elegancia», reflejaba perfectamente tanto los valores estéticos como intelectuales que Ortega quería promover.
En las páginas de la Revista de Occidente colaboraron los más destacados intelectuales españoles de la época: desde poetas de la Generación del 27 como Federico García Lorca, Rafael Alberti o Jorge Guillén, hasta ensayistas como Fernando Vela (quien fue su secretario de redacción), José Gaos o María Zambrano. Pero quizás lo más significativo fue su apertura internacional: la revista publicó traducciones pioneras de autores como Freud, Einstein, Spengler, Proust, Joyce, Kafka y T.S. Eliot, entre otros, cuando muchos de ellos eran prácticamente desconocidos en España.
El propio Ortega utilizó la revista como plataforma para publicar por entregas algunas de sus obras más importantes, como «La deshumanización del arte» (1925) o partes de «La rebelión de las masas». Sus editoriales y ensayos marcaban la línea intelectual de la publicación, caracterizada por un europeísmo crítico y una defensa del papel de las minorías selectas (no en sentido económico o social, sino intelectual) como motores del cambio cultural.
En 1924, un año después de fundar la revista, Ortega amplió el proyecto con la creación de la Editorial Revista de Occidente, dedicada a la publicación de libros. A través de colecciones como «Nova Novorum» para literatura vanguardista o «Biblioteca de Ideas del Siglo XX» para ensayo filosófico, la editorial contribuyó decisivamente a la modernización del panorama intelectual español. Como señalaría años después Julián Marías, discípulo de Ortega: «La Revista de Occidente fue para mi generación lo que El Espectador había sido para la anterior: una ventana abierta al ancho mundo».
El impacto de esta empresa cultural fue enorme, especialmente entre 1923 y 1936, cuando la revista alcanzó su máximo esplendor. La Guerra Civil española supuso su interrupción, y aunque hubo un intento de reanudarla durante el breve regreso de Ortega a España en 1948-1949, la publicación no recuperaría el brillo de sus primeros años hasta su refundación en 1963, ya después de la muerte del filósofo, bajo la dirección de su hijo José Ortega Spottorno.
La Revista de Occidente sigue editándose hoy en día, convertida en un símbolo de la continuidad del proyecto orteguiano y en testimonio de su visión de una España culturalmente europea y abierta al mundo. Como el propio Ortega escribió en el primer número: «No pretende esta Revista ser un juego literario, sino una obra de alma muy seria, casi podríamos decir, muy dramática». Un siglo después, podemos afirmar que cumplió con creces ese ambicioso propósito.
El Compromiso Político e Intelectual en la Biografía de Ortega y Gasset
La relación de Ortega y Gasset con la política fue compleja y evolucionó significativamente a lo largo de su vida. Aunque nunca fue un político profesional, su condición de intelectual público lo llevó a participar activamente en los debates sobre el futuro de España, y su influencia en el pensamiento político español del siglo XX resulta innegable.
Sus primeros escritos políticos, como «Vieja y nueva política» (1914), reflejan un reformismo liberal influenciado por la Institución Libre de Enseñanza y los intelectuales regeneracionistas. En esta etapa, Ortega abogaba por una «España vital» que superara tanto el anquilosamiento de la «España oficial» como el pesimismo de la generación del 98. Fundó la Liga de Educación Política Española, un intento de movilizar a los intelectuales para la reforma del país, y colaboró activamente en diarios como El Sol, donde sus artículos alcanzaban una amplia difusión.
La crisis de la Restauración y la dictadura de Primo de Rivera (1923-1930) marcaron un punto de inflexión en su actividad política. Ortega, inicialmente expectante ante el golpe militar, pronto se distanció del régimen y se centró en su labor cultural a través de la Revista de Occidente. No obstante, siguió reflexionando sobre la cuestión española en obras como «España invertebrada» (1921), donde diagnosticaba los males históricos del país: el particularismo de las regiones y las clases sociales, y la ausencia de «minorías excelentes» capaces de liderar un proyecto nacional integrador.
Con la caída de la monarquía y la proclamación de la Segunda República en 1931, Ortega regresó al activismo político. Junto a Gregorio Marañón y Ramón Pérez de Ayala fundó la Agrupación al Servicio de la República, y fue elegido diputado por León en las Cortes Constituyentes. Sin embargo, su experiencia parlamentaria resultó decepcionante. Su famoso discurso «No es esto, no es esto», pronunciado en diciembre de 1931, expresaba su desencanto con el rumbo que estaba tomando la República, que a su juicio estaba derivando hacia extremismos incompatibles con su visión de una democracia liberal moderna.
En 1932, Ortega se retiró de la política activa, aunque continuó reflexionando sobre ella desde una posición cada vez más escéptica. La polarización creciente de la sociedad española y el estallido de la Guerra Civil en 1936 confirmaron sus peores temores. Tras una breve estancia en París, Ortega se exilió en Argentina y Portugal, alejándose físicamente de una España desgarrada por un conflicto que consideraba la manifestación más trágica de la «España invertebrada» que había analizado años atrás.
Su regreso a España en 1945, ya bajo la dictadura franquista, fue polémicamente interpretado como una forma de aceptación del régimen. Sin embargo, Ortega mantuvo una actitud distante con las autoridades y concentró sus esfuerzos en proyectos culturales como el Instituto de Humanidades, fundado junto a Julián Marías en 1948, un espacio de libertad intelectual en un contexto de represión.
El compromiso político de Ortega debe entenderse desde su convicción de que la política no es un fin en sí mismo, sino un medio para la realización de un proyecto vital colectivo. Como escribió en «La rebelión de las masas»: «La salud de las democracias, cualquiera que sea su tipo y su grado, depende de un miserable detalle técnico: el procedimiento electoral. Todo lo demás es secundario». Esta afirmación, aparentemente reductiva, esconde una profunda concepción de la democracia como un sistema que requiere no solo mecanismos formales, sino también una ciudadanía educada y participativa.
La Teoría de la Razón Vital: Núcleo del Pensamiento Orteguiano
El concepto de «razón vital» constituye el núcleo filosófico del pensamiento de Ortega y Gasset y representa su contribución más original a la filosofía del siglo XX. Esta teoría surge como respuesta a lo que Ortega percibía como una crisis del racionalismo tradicional, incapaz de aprehender la complejidad de la vida humana en su dimensión concreta e histórica.
La formulación más conocida de esta idea aparece en «Meditaciones del Quijote» (1914): «Yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella no me salvo yo». Esta frase, devenida casi un lema del pensamiento orteguiano, condensa admirablemente su posición filosófica. El «yo» no es una entidad aislada ni puramente racional (como proponía el idealismo cartesiano), sino un ser inseparable de su «circunstancia», es decir, del mundo concreto en que vive, de su tiempo histórico, de su sociedad y cultura. Y la «salvación» —término con resonancias religiosas que Ortega seculariza— consiste en encontrar el sentido de esa circunstancia, integrarla en un proyecto vital coherente.
En «El tema de nuestro tiempo» (1923), Ortega desarrolla más sistemáticamente su concepto de razón vital como alternativa tanto al racionalismo (que sacrifica la vida en aras de la razón) como al vitalismo (que sacrifica la razón en aras de la vida): «La razón pura tiene que ser sustituida por una razón vital, donde aquella se localice y adquiera movilidad y fuerza de transformación». No se trata, por tanto, de negar la razón, sino de reconocer que esta surge de la vida y debe estar a su servicio.
Para Ortega, la vida humana no es un dato biológico sino biográfico. A diferencia de los animales, cuya existencia está determinada por sus instintos, el ser humano tiene que «hacerse» a sí mismo, elegir constantemente lo que va a ser. «El hombre es una entidad infinitamente plástica de la que se puede hacer lo que se quiera. Precisamente porque ella no es de suyo nada, sino mera potencia para ser ‘como usted quiera'», escribe en «Historia como sistema» (1935).
Esta condición de radical libertad —que anticipa en ciertos aspectos el existencialismo de Sartre— implica también una responsabilidad ineludible. El hombre está «condenado a ser libre», tiene que decidir en cada momento qué hacer con su vida, y estas decisiones no son arbitrarias, sino que responden a una «vocación» personal que cada uno debe descubrir. La autenticidad consiste precisamente en ser fiel a esa vocación, en realizar el proyecto vital que corresponde a nuestro auténtico yo.
La razón vital se complementa con otro concepto fundamental en la filosofía madura de Ortega: la «razón histórica». Si la vida humana es esencialmente biográfica, es decir, narrativa y temporal, entonces la razón adecuada para comprenderla no puede ser la razón físico-matemática (apropiada para las ciencias naturales), sino una razón capaz de captar el devenir histórico. Como afirma en «Historia como sistema»: «El hombre no tiene naturaleza, sino historia», subrayando así que la esencia humana no es algo fijo y predeterminado, sino el resultado de un proceso histórico.
Esta visión histórica de la razón llevó a Ortega a desarrollar conceptos sociológicos tan influyentes como el de «generación», entendida como un grupo de personas que comparten una sensibilidad vital por haber nacido y crecido en una misma circunstancia histórica. Las generaciones, según Ortega, se suceden aproximadamente cada quince años, y su dialéctica (conflictos y colaboraciones) constituye el verdadero motor de la historia.
La teoría de la razón vital y la razón histórica configura, así, una antropología filosófica que sitúa al ser humano como un ser radicalmente libre, histórico y social, cuya existencia consiste en hacer su vida en diálogo constante con su circunstancia. Esta visión, profundamente original, sigue siendo hoy uno de los aportes más valiosos del pensamiento español a la filosofía universal.
La Rebelión de las Masas: Análisis Social y Político
Publicada inicialmente como una serie de artículos en el diario El Sol y posteriormente como libro en 1930, «La rebelión de las masas» constituye probablemente la obra más conocida e influyente de Ortega y Gasset a nivel internacional. En ella, el filósofo español desarrolla un análisis crítico de la sociedad europea de su tiempo que, sorprendentemente, mantiene gran parte de su vigencia casi un siglo después.
El punto de partida de la obra es la constatación de un hecho social inédito: «la aparición de las aglomeraciones», es decir, el acceso de las masas a espacios sociales, políticos y culturales que anteriormente estaban reservados a minorías. Este fenómeno, que Ortega no juzga negativamente en sí mismo, deriva sin embargo en lo que considera un grave problema: la hegemonía del «hombre-masa» en la vida pública europea.
Es crucial entender correctamente lo que Ortega entiende por «masa» y «minoría selecta». Contrariamente a lo que podría sugerir una lectura superficial, no se trata de categorías socioeconómicas ni políticas. Como él mismo explica: «Por masa no se entiende especialmente al obrero; no designa aquí una clase social, sino una clase o modo de ser hombre que se da hoy en todas las clases sociales». Del mismo modo, la «minoría selecta» no equivale a aristocracia o élite económica, sino que se define por una actitud vital: la autoexigencia.
El «hombre-masa», según Ortega, se caracteriza por dos rasgos principales: la «libre expansión de sus deseos vitales» (es decir, la ausencia de barreras o limitaciones a sus apetencias) y «la radical ingratitud hacia cuanto ha hecho posible la facilidad de su existencia» (el desconocimiento de los esfuerzos históricos que han permitido el nivel de bienestar que disfruta). Es, en definitiva, un ser satisfecho consigo mismo, que no se exige nada especial y que considera sus opiniones tan válidas como las de cualquier experto.
La consecuencia de esta mentalidad es lo que Ortega denomina la «rebelión de las masas»: la tendencia de este tipo humano a imponer sus gustos y opiniones en todos los ámbitos de la vida social, desde la política hasta el arte, pasando por la ciencia o la moral. El resultado es una sociedad donde predomina la mediocridad y donde las instituciones, las tradiciones y los saberes construidos durante generaciones son menospreciados.
En el ámbito político, Ortega analiza dos manifestaciones extremas de esta rebelión: el fascismo y el bolchevismo. Ambos movimientos representan, a su juicio, formas de «acción directa», es decir, intentos de resolver los problemas sociales mediante la imposición de la fuerza, saltándose los mecanismos de deliberación y compromiso propios de la democracia liberal. «La masa actúa directamente, sin ley, imponiendo sus aspiraciones y sus gustos», escribe, anticipando los totalitarismos que dominarían Europa en las décadas siguientes.
Un aspecto particularmente profético de «La rebelión de las masas» es su análisis del «especialismo» como fenómeno característico de la civilización moderna. El especialista, según Ortega, es un «sabio-ignorante», alguien que conoce extraordinariamente bien un fragmento minúsculo del universo, pero es completamente inculto respecto a todo lo demás. Sin embargo, su prestigio como experto en su campo lo lleva a opinar con arrogancia sobre cuestiones que ignora, contribuyendo así a la confusión general.
La solución que Ortega propone frente a esta crisis no es un retorno a formas aristocráticas de gobierno, sino la creación de «unos Estados Unidos de Europa», una integración política del continente que permita superar los nacionalismos estrechos y crear un proyecto colectivo capaz de motivar nuevamente a los europeos. «Europa se ha quedado sin moral», afirma, diagnóstico que resume su visión de una civilización que ha perdido su norte y necesita redescubrir un propósito común.
«La rebelión de las masas» no es solo un análisis social y político, sino también una reflexión profunda sobre la condición humana y la crisis de la modernidad. Su mirada crítica sobre fenómenos como el conformismo intelectual, la tiranía de la opinión pública o la tecnología como sustituto del pensamiento sigue interpelándonos en pleno siglo XXI.
Exilio, Regreso y Últimos Años del Filósofo
La Guerra Civil española marcó un antes y un después en la vida de Ortega y Gasset. En julio de 1936, cuando estalla el conflicto, el filósofo se encontraba en Madrid, ciudad que pronto se convertiría en escenario de violencia y persecuciones. Aunque Ortega no había apoyado explícitamente a ninguno de los bandos enfrentados —de hecho, llevaba años alertando sobre los riesgos de la polarización política—, su condición de intelectual liberal le situaba en una posición vulnerable.
En agosto de 1936, gravemente enfermo, logró salir de España con destino a Francia. Este viaje iniciaría un largo exilio que lo mantendría alejado de su patria durante casi una década. «Me voy porque, estando aquí, el Gobierno no puede garantizar mi vida», declararía años después, explicando las razones de su partida.
Su estancia en París fue breve, pues la situación política francesa, con el auge del Frente Popular, no le resultaba mucho más confortable. A finales de 1936 se trasladó a los Países Bajos, donde permaneció hasta 1939, dedicado a la recuperación de su salud y a la redacción de obras como «La idea de principio en Leibniz y la evolución de la teoría deductiva». Durante este periodo, Ortega mantuvo un significativo silencio sobre la Guerra Civil española, actitud que le valdría críticas tanto de republicanos como de franquistas.
En 1939, coincidiendo con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, Ortega se estableció en Argentina, país que ya conocía por un viaje anterior y donde contaba con numerosos amigos y discípulos. Buenos Aires se convirtió durante seis años en su principal residencia, aunque realizó viajes a otros países latinoamericanos como Chile y Portugal. En Argentina, Ortega desarrolló una intensa actividad intelectual: dio conferencias, participó en cursos universitarios y publicó ensayos en La Nación y Sur, las revistas culturales más prestigiosas del país.
Fue en este periodo cuando escribió algunas de sus obras fundamentales de madurez, como «Ideas y creencias» (1940) o «Historia como sistema» (1941). Sin embargo, la nostalgia de España nunca le abandonó. «El destierro es una mutilación», escribiría, expresando el dolor por la separación de su país y cultura.
En 1945, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, Ortega decidió regresar a Europa. Tras breves estancias en Portugal y Francia, en 1948 volvió finalmente a España, un regreso que generó controversia. Algunos intelectuales en el exilio, como María Zambrano, vieron este retorno como una forma de legitimar el régimen franquista. Ortega, sin embargo, mantuvo una posición independiente y distante del poder, concentrándose en proyectos culturales como el Instituto de Humanidades, fundado junto a Julián Marías.
Los últimos años de Ortega transcurrieron entre Madrid, donde impartía seminarios privados que se convertían en eventos culturales, y frecuentes viajes a Alemania, donde era reconocido como un filósofo de primer nivel. En 1953 pronunció en Múnich, Berlín y Hamburgo una serie de conferencias bajo el título «El hombre y la gente», que constituyeron su última gran contribución filosófica.
A pesar del deterioro de su salud, Ortega mantuvo hasta el final una actividad intelectual notable. En 1955, aquejado de un cáncer de estómago, regresó a Madrid, donde murió el 18 de octubre de ese mismo año, rodeado de su familia. Sus últimas palabras fueron: «Se muere como se vive. Y yo he vivido con el deseo exasperado de comprender».
Su funeral constituyó una manifestación de duelo nacional. Aunque el régimen intentó apropiarse de su figura, la mayoría de los españoles vieron en él, ante todo, a un gran intelectual que había intentado elevar el nivel cultural del país y situarlo en el mapa del pensamiento europeo. Como escribiría años después su discípulo Julián Marías: «Con Ortega desaparecía el filósofo más importante que ha tenido España desde Suárez, y uno de los más grandes del siglo XX.
Preguntas Frecuentes sobre la Biografía de Ortega y Gasset
1. ¿Cuáles fueron las principales obras de José Ortega y Gasset?
Entre sus obras más destacadas se encuentran «Meditaciones del Quijote» (1914), donde formula su famosa frase «Yo soy yo y mi circunstancia»; «España invertebrada» (1921), análisis crítico de los problemas históricos de España; «El tema de nuestro tiempo» (1923), donde desarrolla su concepto de razón vital; «La deshumanización del arte» (1925), influyente ensayo sobre las vanguardias artísticas; «La rebelión de las masas» (1930), su obra más conocida internacionalmente; «Historia como sistema» (1935), donde profundiza en su concepto de razón histórica; e «Ideas y creencias» (1940), fundamental para entender su pensamiento maduro.
2. ¿Qué es el raciovitalismo de Ortega y Gasset?
El raciovitalismo es la propuesta filosófica central de Ortega, una síntesis superadora tanto del racionalismo como del vitalismo. Según esta teoría, la razón no es algo separado de la vida, sino una función vital más. «La razón pura tiene que ser sustituida por una razón vital», escribió Ortega. Esta perspectiva rechaza tanto el idealismo abstracto (que sacrifica la vida por la razón) como el irracionalismo (que sacrifica la razón por la vida), proponiendo en su lugar una razón arraigada en la vida concreta e histórica del ser humano.
3. ¿Cómo influyó la Guerra Civil española en la vida de Ortega y Gasset?
La Guerra Civil (1936-1939) supuso un punto de inflexión en la vida de Ortega. Al estallar el conflicto, enfermo y temeroso por su seguridad, abandonó España rumbo a Francia. Su exilio lo llevó posteriormente a Holanda, Portugal y Argentina. Este alejamiento forzoso de su patria representó una dolorosa ruptura en su trayectoria, alejándolo del contacto directo con la realidad española que tanto había nutrido su pensamiento. Su regreso a España en 1945, ya bajo el régimen franquista, generó controversia y fue interpretado de diversas maneras.
4. ¿Qué relación tuvo Ortega y Gasset con la política española?
Ortega mantuvo una relación compleja con la política. Aunque nunca fue un político profesional, participó activamente en los debates sobre la modernización de España. Fundó la Liga de Educación Política (1914), más tarde la Agrupación al Servicio de la República (1931) y llegó a ser diputado en las Cortes Constituyentes de la Segunda República. Sin embargo, pronto se desencantó con la deriva de la República, como expresó en su famoso discurso «No es esto, no es esto» (1931). Ortega defendía un liberalismo reformista que buscaba la europeización de España y rechazaba tanto el conservadurismo tradicionalista como los extremismos revolucionarios.
5. ¿Quiénes fueron los principales discípulos de Ortega y Gasset?
Entre sus discípulos más destacados figuran Julián Marías, quien desarrolló y difundió su pensamiento; María Zambrano, que evolucionó hacia una filosofía original de «la razón poética»; José Gaos, traductor de Husserl y Heidegger, que continuó su labor en México tras la Guerra Civil; Manuel García Morente, decano de la Facultad de Filosofía y promotor de la renovación universitaria; Xavier Zubiri, que desarrolló una metafísica profundamente original; y José Luis López-Aranguren, quien aplicó la perspectiva orteguiana a la ética y la crítica cultural. Este grupo, conocido como la «Escuela de Madrid», representa uno de los momentos más brillantes de la filosofía española.
6. ¿Qué entendía Ortega por «hombre-masa»?
El concepto de «hombre-masa» es central en «La rebelión de las masas». No se refiere a una clase social, sino a un tipo humano caracterizado por dos rasgos: la libre expansión de sus deseos vitales (sin límites ni autoexigencia) y la ingratitud hacia lo que ha hecho posible su existencia (desconocimiento de la historia y la cultura). El hombre-masa se siente cómodo siendo igual a los demás, no se exige a sí mismo y considera sus opiniones tan válidas como las de cualquier experto. Para Ortega, este tipo humano, al ocupar posiciones de poder en la sociedad moderna, representa una amenaza para la civilización.
El Legado Cultural e Intelectual en la Biografía de Ortega y Gasset
El legado de José Ortega y Gasset trasciende ampliamente el ámbito estrictamente filosófico para convertirse en un referente cultural de primer orden, tanto en España como internacionalmente. Su influencia puede rastrearse en múltiples disciplinas y ámbitos del pensamiento, configurando lo que podríamos denominar una verdadera constelación orteguiana.
En el campo filosófico, Ortega renovó profundamente el panorama español, tradicionalmente dominado por el escolasticismo y relativamente aislado de las corrientes europeas contemporáneas. Su propuesta del raciovitalismo, que integra elementos de la fenomenología, el historicismo y el existencialismo en una síntesis original, sigue siendo una de las aportaciones más valiosas del pensamiento español al diálogo filosófico universal. Filósofos de la talla de Julián Marías, María Zambrano, José Gaos, Xavier Zubiri o José Luis López-Aranguren desarrollaron aspectos de su pensamiento, configurando lo que se ha denominado la «Escuela de Madrid».
En Latinoamérica, su influencia fue igualmente decisiva. El exilio de Ortega en Argentina entre 1939 y 1942 contribuyó a estrechar lazos con los intelectuales del continente. Figuras como el mexicano Samuel Ramos, el argentino Francisco Romero o el venezolano Juan David García Bacca reconocieron explícitamente su deuda con el pensamiento orteguiano. Esta proyección latinoamericana ha convertido a Ortega en uno de los pilares del pensamiento en lengua española.
En el ámbito literario, Ortega renovó la prosa ensayística española, dotándola de un estilo brillante, preciso y sugerente que combina el rigor conceptual con la elegancia expresiva. Sus metáforas luminosas («Las Atlántidas», «El espectador», «La deshumanización del arte») han enriquecido el imaginario cultural hispánico. Como crítico literario, sus interpretaciones de Baroja, Azorín, Proust o Cervantes siguen siendo referencias ineludibles.
Su análisis social y político, especialmente el desarrollado en «La rebelión de las masas», anticipó con sorprendente lucidez fenómenos contemporáneos como la sociedad del espectáculo, la tiranía de la opinión pública o los riesgos de la tecnificación sin humanismo. Su defensa de una Europa unida como proyecto supranacional lo convierte en un precursor de la actual Unión Europea.
En el campo educativo, su concepción de la universidad como institución que debe integrar la formación profesional, la investigación científica y la transmisión de la cultura ha inspirado reformas universitarias en diversos países. Su defensa de la «misión de la universidad» como instancia crítica y creadora sigue siendo un ideal vigente frente a tendencias mercantilistas o burocratizadoras.
Su labor como editor y animador cultural a través de la Revista de Occidente transformó el panorama intelectual español, introduciendo corrientes como la fenomenología, el psicoanálisis o las vanguardias artísticas. Esta revista, que sigue publicándose hoy, representa uno de los proyectos culturales más longevos y prestigiosos en lengua española.
Conclusión de la biografía de Ortega y Gasset
A casi setenta años de su muerte, la obra de José Ortega y Gasset mantiene una sorprendente vitalidad, demostrando que los grandes pensadores no solo diagnostican los problemas de su tiempo, sino que también iluminan cuestiones perennes de la condición humana. Su pensamiento ofrece claves valiosas para afrontar algunos de los desafíos más acuciantes de nuestro presente.
En un mundo donde la hiperespecialización amenaza con fragmentar el conocimiento en compartimentos estancos, la visión integradora de Ortega, su defensa de una razón vital e histórica capaz de articular las diversas dimensiones de la experiencia humana, adquiere renovada pertinencia. Su crítica al «bárbaro especialista», ese experto que conoce cada vez más sobre cada vez menos, anticipó uno de los problemas más graves de la cultura contemporánea: la dificultad para construir una visión coherente y significativa del mundo.
La crisis de las democracias liberales, amenazadas tanto por populismos de diverso signo como por el desencanto ciudadano, encuentra en los análisis orteguianos sobre la relación entre élites y masas, sobre la necesidad de proyectos colectivos ilusionantes o sobre los riesgos de la demagogia, herramientas de comprensión todavía válidas. Su advertencia de que «la salud de las democracias, cualquiera que sea su tipo y grado, depende de un miserable detalle técnico: el procedimiento electoral» nos recuerda que las formas políticas requieren condiciones culturales y éticas para funcionar adecuadamente.
En la era de las redes sociales y la posverdad, donde cualquier opinión, por infundada que sea, puede alcanzar la misma difusión que el conocimiento experto, resuena con fuerza la crítica orteguiana al «señoritismo» del hombre-masa, a esa actitud de quien, sin esfuerzo previo de estudio o reflexión, se cree con derecho a opinar sobre todo. Su defensa de la autoexigencia y el rigor como valores fundamentales ofrece un antídoto contra la banalización cultural.
La cuestión europea, tan central en el pensamiento de Ortega, sigue siendo uno de los grandes temas de nuestro tiempo. Su visión de Europa no como un simple agregado de naciones sino como un proyecto cultural y político común, capaz de trascender los nacionalismos estrechos sin anular la diversidad, mantiene toda su vigencia en un momento en que el proyecto europeo atraviesa dificultades. Como escribió en «La rebelión de las masas»: «Si hoy se hiciera un balance de nuestro contenido mental, se advertiría que la mayor parte de él no viene al francés del ser francés, ni al español de ser español, sino del fondo común europeo».
En el plano más personal, la filosofía orteguiana de la vida como quehacer, como proyecto que cada uno debe realizar en diálogo con su circunstancia, ofrece una orientación valiosa en tiempos de desconcierto existencial. Su concepto de «vocación», no en sentido religioso sino como llamada interior hacia la autenticidad, como imperativo de ser fiel a nuestro proyecto vital más genuino, resuena con fuerza en una época donde la sobrecarga de opciones y estímulos puede dificultar la construcción de una identidad coherente.
Incluso su estilo, esa prosa clara, elegante y precisa, pero nunca simplificadora, representa un modelo a seguir frente a tendencias contemporáneas como la jerga academicista, la banalización mediática o la fragmentación del discurso en las redes sociales. Ortega demostró que es posible ser profundo sin ser oscuro, riguroso sin ser aburrido, divulgativo sin ser superficial.